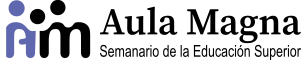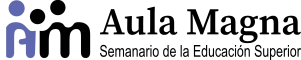Lo primero es expresar la felicidad que supone encontrarme hoy acá hablando sobre Derecho y Literatura, disciplina que venimos cultivando desde hace algún tiempo y que, en este Ciclo de Literatura y Sistema de Justicia, encuentra un lugar de honor en la institución judicial más importante, como lo es la Corte Suprema. En ese sentido me honra la invitación que nos ha cursado la Ministra doña Ángela Vivanco, Presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, para compartir hoy con doña Paulina Gallardo, don Rodrigo Aldoney y quienes están asistiendo a esta reunión (1).
Mi intervención se centrará en algo que ya comentó doña Paulina y que dice relación con la “razón derivada” del protagonista y su angustia que lo lleva a renunciar al cargo. Me llama la atención esa, que podríamos llamar, “angustia jurisdiccional” y pienso que podemos ahondar en ella.
Mientras leía esta interesante novela, rica en matices, recordé un texto muy famoso de Friedrich Nietzsche, que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de 1873. Ahí, un joven Nietzsche reflexiona más o menos acerca de lo mismo que aflige a Esteban Solaguren, el protagonista de la novela. Se pregunta por dos cosas: 1. ¿Dónde está el conocimiento? Y, luego, 2. ¿Cómo podemos acceder a él? La doble pregunta es fundamental, pues de su respuesta depende el análisis de la novela en comento, el poder paliar el sufrimiento del juez Solaguren y me permitirá, en última instancia, destacar el importante rol de la judicatura en el Derecho.
No hay verdad absoluta, pero inventamos las palabras
Parte Nietzsche diciendo en dicho ensayo, que “en algún apartado rincón del universo… hubo una vez un planeta en el que los animales inteligentes inventaron el conocimiento”, pero que luego todo ello se perdió. Casi como si se refiriera a La guerra de las galaxias y ese clásico “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…” Nietzsche nos señala que el conocimiento absoluto, la verdad absoluta, existieron en algún momento de la Historia del Universo, pero ello duró un instante siquiera, tras el cual, volvimos a la ignorancia total. O sea, a la realidad sin referencias, sin guías, a una suerte de anomia. Pero como ese estado, dice el filósofo, no puede perdurar, para paliar dicho asunto, el ser humano inventó el lenguaje, con el fin de poder acceder a ese conocimiento, a la verdad, aunque fueran relativos. Cito al filósofo: “En ese mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria”. Así, a la pregunta de dónde está lo verdadero, el conocimiento absoluto, tendríamos que concluir con el filósofo alemán, que ya no existe, pero que podemos acceder a uno relativo, mediante las palabras. Digamos: si decimos la palabra “justicia”, nos estamos acercando a la justicia; si decimos la palabra “libertad”, podemos atisbar qué significa ella.
Por cierto, la palabra “justicia”, no se refiere a la “justicia absoluta”, pero nos permite a nosotros concretar el principio de la justicia.
Es interesante constatar que, frente a un mundo sin verdades absolutas, sin conocimiento absoluto, sin criterios, las palabras pueden guiar el pensamiento y la acción humanas. Dice Nietzsche que se trata de un verdadero “poder legislativo” del lenguaje, con lo cual esto toma un cariz jurídico.
Quedémonos con esta idea de dónde está el conocimiento, y si podemos acceder a él mediante las palabras, y veamos qué es lo que pasa en la novela de Prado.
Razón derivada: falta de palabras, falta de justicia
Allí observamos a un arquitecto que, sin haber pasado por una escuela de Derecho o una escuela judicial, es nombrado para ejercer justicia en un tribunal de la República. La clave del libro, como ha señalado la Ministra Ángela Vivanco, es justamente esa: un arquitecto sin formación jurídica nombrado para desempeñarse como juez. Ahí está el meollo del asunto. Es sintomático que, en las primeras páginas, cuando el protagonista observa la extensa jurisdicción donde impartirá justicia, siente una “penosa confusión” pues piensa en el orgullo de siempre fallar “guiado por la dulzura”, y una inquietud de que sus propósitos fueran “vanos” dada su ignorancia de las leyes. Ello lo lleva al insomnio y a intentar remediar esta ignorancia, consultando algunos libros de connotados filósofos. En la lectura de ellos, se da cuenta de que efectivamente no existe algo así como una única verdad absoluta (ya no existe el planeta de Nietzsche). Los casos pueden ser resueltos de diversas maneras, pues él nota que existe lo que denomina la “razón derivada”, esto es, un encabalgamiento de argumentos que hacen que tanto una misma cosa se pueda fallar como “a” y luego otra como “b”, sin que exista un fundamento fuerte para una o para otra. El relativismo se impone en sus razonamientos y al final termina ejerciendo justicia de una manera muy personal, que, en algunos casos es correcta (por ejemplo, lo referido al vagabundaje) y en otros, arbitraria e injusta (por ejemplo, la idea de dejar libres a unos bandidos que habían agredido a Carabineros, sin mayor fundamento). El Secretario del tribunal, Galíndez, señala que con estas decisiones el juez se comportaba como un “profundo conocedor del corazón humano, sencillo y bondadoso.” Lo que quiero poner de manifiesto es que detrás de las decisiones judiciales del juez Solaguren, no se encontraba un ánimo de injusticia o de perversión, sino un real ánimo de justicia, sólo que en algunos casos decidía de manera justa y en otros de forma injusta.
Los resultados de esa forma de operar, los expone de manera magistral Pedro Prado, al hacer renunciar al juez a su cargo, quien en su escrito señala lo siguiente: “Aplicar las leyes, después de estudios especiales, comprendo que es posible; pero como Ud sabe, mi ignorancia de ellas me llevó a juzgar en conciencia. Encontrándome sin guía, abandonado a mí mismo… fui aproximándome a juzgar el principio mismo que me movía: a juzgar la justicia.” O sea, al no existir guías a las cuales aferrarse, al desconocer las leyes, el fallo en conciencia le hace replantearse el espíritu mismo de la justicia.
El sufrimiento del protagonista es real y me hace pensar en las preguntas de Nietzsche, pero aterrizadas al Derecho: ¿dónde está el conocimiento jurídico? Y ¿cómo podemos acceder a él? Para ponerlo en términos dramáticos, me interesa saber por qué, en definitiva, los jueces de nuestro país, que también sienten la angustia de la decisión, no renuncian a sus trabajos como sí lo hace Solaguren.
Nuestras palabras jurídicas, nuestras verdades convencionales: el rol de la judicatura
Pienso que la solución está en esas palabras de las que hablaba Nietzsche, que nos permiten acceder al conocimiento, aunque este sea relativo. Se trata de esa “designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria”. Pero en este caso, se trata de las palabras jurídicas, de esos párrafos y hojas que llenan los libros que llamamos leyes (los códigos, la doctrina, la jurisprudencia, ese conocimiento jurídico). Ahí tenemos las guías que, si bien no son infalibles, son nuestras verdades convencionales, nuestro conocimiento relativo, aquellas leyes que nos hemos dado democráticamente y que sirven para que el razonamiento no se estire, no derive, hasta volverse inicuo con el caso sometido a la decisión.
El gran problema de Solaguren (y que podíamos advertir en el éxtasis que sentía cuando, en el bosque, su conciencia se unía a la naturaleza sin límites, al caos) es que le faltaba una forma de razonar, una específica para los casos que en su tribunal se conocían. Esa forma de razonar no es moral o política (que lo es también) sino que es jurídica, y se aprende en las escuelas de Derecho y en las escuelas o academias judiciales. Hay ahí un acervo, ahí está el conocimiento, las verdades, que distinguen al juzgador de quien, con muy buenas intenciones, se pierde en la inmensidad de lo que podríamos llamar el ejercicio de la justicia.
Precisamente para que la justicia no sea sólo “un deseo, un ansia”, como dice Solaguren en su escrito de renuncia, es que los seres humanos hemos inventado las leyes, para que luego sean nuestros jueces los que, interpretando sus palabras y, en base a la ética que las fundamenta, puedan hacer eso que siempre es difícil, pero tan necesario en nuestras deslegitimadas democracias: hacer justicia.
Notas
- Comentario realizado en el marco de la inauguración del segundo “Ciclo sobre Literatura y Sistema de Justicia”, organizado por la Comisión de Lenguaje Claro de la Corte Suprema. El libro a comentar fue Un juez rural (1924) de Pedro Prado.